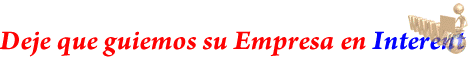Nota de Prensa
Bastaron unas horas desde la muerte del Papa Francisco para que los opinadores habituales, plumillas de oficio y aficionados al cotilleo eclesial, se lanzaran a hablar del cónclave como si esto fuera una partida de ajedrez vaticano.
La muerte del Papa Francisco no es simplemente una noticia de alcance internacional ni un cambio de liderazgo institucional. Para la Iglesia Católica, es un momento sagrado.
Es un tiempo de oración, de agradecimiento y, sobre todo, de fe.
Nos inundan con listas de «papables», con supuestos cotilleos cardenalicios, con análisis que oscilan entre lo políticamente correcto, lo ideológico y lo espiritualmente irrelevante.
Como si la Iglesia tuviera problemas de marketing. Como si todo esto fuera una partida de poder. Como si el Espíritu Santo no pintara nada. Y, sin embargo, pinta y mucho.
La Iglesia —aunque algunos aún no lo entiendan— no es una institución al uso. No se explica con categorías del mundo. Es, sencillamente, el Cuerpo de Cristo.
Una realidad sobrenatural que vive en la historia, sí, pero no depende de ella. Con heridas. Con pecados. Con cicatrices. La Iglesia permanece, como María al pie de la Cruz, fiel y confiada. Porque hay Alguien que la sostiene.
Lo esencial no se explica en tertulias
Basta de ideologías y mapas de poder, «progresistas» o «conservadores», como si estuviéramos en un Parlamento eclesiástico. Y lo peor no es que se equivoquen: lo peor es que distraen. Basta de una triste comedia mediática.
La elección de un Papa no es un juego de estrategia.
Sí, lo eligen hombres. Hombres con su historia, con heridas, con pasiones, con ideas. Pero también hombres que se recogen en oración, que invocan al Espíritu Santo, que saben —o deberían de saber— que lo que van a hacer no es humano.
Es una elección, sí. Pero también es un misterio inspirado por el Espíritu Santo.
Un buen Papa
El nuevo Papa no necesita ser brillante. Ni simpático. Ni mediático. Ni moderno. Ni «del gusto» de tal corriente o de tal medio. Lo que la Iglesia necesita no es un gestor.
Necesita «un pastor que huela a oveja», como decía Francisco, pero también que sepa guiar al rebaño cuando vengan los lobos. Que no huya. Que no pacte con el mundo.
Alguien que crea. Que rece. Que adore. Que sepa que la Iglesia no es suya y no le pertenece. Que la ha recibido, como un tesoro en vasijas de barro, y que su única tarea es custodiarla.
Alguien que ame a Cristo por encima de todo, más que al aplauso, más que a la corrección política.
Quizá no será perfecto. Ninguno lo ha sido. Tampoco Pedro lo fue. Pero si se deja guiar por el Espíritu Santo, si guarda la fe, si no se deja engullir por las exigencias mundanas que no entienden la cruz… será un buen pastor y ojalá sea santo.
El peligro de olvidarnos de Dios
Entre tanto, el verdadero peligro está entre nosotros. En nuestra falta de fe. En la tentación de mirar este momento con ojos puramente humanos. De reducir la Iglesia a un espectáculo. De quedarnos en el chisme y olvidar lo esencial: rezar.
Hay un modo cristiano —es decir, verdadero— de vivir estos días. Ir a misa, rezar un rosario, adorar al Santísimo, ofrecer un ayuno…. Y pedir con humildad, como hijos: «Señor, danos un Papa según tu corazón».
No sabemos quién será. Ni falta que hace. Es la Iglesia de Cristo. Y si algo nos enseña su historia, es que —a pesar de nosotros, no gracias a nosotros— Él no deja de sostenerla.
Un consejo
Y, cuando llegue el momento y salga el humo blanco, no corras a hacer comentarios. Ponte de rodillas. Da gracias. Y sigue rezando.
Porque el Papa que venga, sea quien sea, tendrá una cruz sobre sus hombros. Necesitará la gracia. Y necesitará también, más de lo que imagina, nuestra fidelidad silenciosa.
Que el Espíritu Santo se encargue del resto. Él no falla. Nosotros sí.